EL ÚLTIMO EMPERADOR
EL ÚLTIMO EMPERADOR
Pu-Yi, último emperador de China, fue un personaje
inspirador de irrisión más que de odio, que hasta la fecha había construido
poco más que una nota historiográfica a pie de página. Desgarbado, miope,
timorato y eterno distraído, Pu-Yi no fue ni la sombra de sus antepasados
manchúes que alcanzaron en 1644 el pináculo de la dinastía Ming al frente de la
caballería manchú y mongol. No es coincidencia que el actor de cine preferido
de Pu-Yi fuese el actor-director cómico del cine mudo Harold Lloyd, también
miope y torpe sin remisión. El último emperador de China admitió en repetidas
ocasiones no sólo que no resistía comparación alguna con sus antepasados, sino
que era consciente del desprecio e irrisión que suscitaba en los demás.
A pesar de todo, sobrevivió cumplidamente a los
acontecimientos de su país, pues China, a partir del nacimiento de Pu-Yi
(1906), conoció pocos períodos de paz hasta 1949, fecha en que el Partido
Comunista chino acabó definitivamente con los últimos focos de resistencia del
Kuomintang y Chiang Kai-shek huyó a Taiwan. Durante aquellos agitados años,
Pu-Yi hubo de capear la pérdida del trono, la expulsión de la Ciudad Prohibida,
el exilio, varios atentados, y supo sobrevivir a su denigrante relación con los
japoneses, para concluir sus días como un respetable ciudadano de la China
comunista, al parecer más en paz consigo mismo que nunca, tras nueve años de
“reeducación” en la cárcel.
Semejante historial conlleva no poca inteligencia, decisión
y astucia. Quizá haya sido Pu-Yi el último antihéroe, hombre capaz de
indescriptibles traiciones para salvar su pellejo, aunque al hilo de la
profundización de su personalidad durante mi trabajo de investigación sobre su
vida y su época, tengo que admitir que en él el hombre no correspondía
únicamente a su apariencia, a aquel dandy decadente que durante su reclusión se
avino a rebajarse y adaptarse con extraordinaria rapidez a su condición de
preso. Pu-Yi fue alguien también capaz de ganarse respeto de personas como Chu
En-lai, que no era en absoluto un mal psicólogo, y, cuando se encontraba de
buen humor, sabía, a su manera enrevesada, ser humano y hasta generoso con sus
enemigos.
Naturalmente, la franqueza con que admitió sus defectos fue
consecuencia en parte del peculiar sistema penal chino, con su énfasis en la
“autocrítica” y el arrepentimiento. Sin embargo, en el caso de Pu-Yi, su larga
confesión de pecados actuó a modo de catarsis. Tenía muchas culpas de qué
responder por su pasado, pero no precisamente la de intolerancia.
Aunque descubrí a propósito de él muchas cosas que me
sorprendieron en mis entrevistas con amistades, familiares, ex sirvientes y
funcionarios de prisiones, siempre se me resistió una faceta suya inextricable,
pues la China promaoísta, aunque ligeramente más tolerante que la tradicional,
continúa siendo, con arreglo a los criterios occidentales, un país notablemente
puritano. Existe aun hoy día una evidente reticencia a hablar de problemas
emocionales propios o ajenos, y los que mejor habían conocido al emperador se
mostraron enormemente reacios a dar explicaciones a extranjeros –como era mi
caso- sobre su vida erótica.
Ilustra perfectamente esta desconfianza el comportamiento
del último eunuco superviviente de la corte imperial de Pu-Yi. Con ocasión de
que un descarado periodista francés le preguntara cómo se sentía en su
condición de eunuco y si después de la operación había sentido algún deseo
sexual, el hombre concluyó drásticamente la entrevista y afirmó que nunca más
volvería a hablar con la prensa.
Yo mismo planteé preguntas muy similares, a las que nunca
obtuve respuesta. Pu-Yi tuvo dos esposas y tres concubinas oficiales durante su
vida, y sin embargo no pude averiguar a través de los que entrevisté en Pekín
cuáles habían sido sus verdaderas relaciones emocionales con ellas. En el caso
de Elizabeth, su primera esposa, parece deducirse que los encuentros físicos
constituyeron una serie de “fracasos” y si la “relación” con su primera
concubina fue, al menos en principio, menos desastrosa, ésta le abandonó en
seguida, sus últimas concubinas fueron quinceañeras y en cierto momento su
atracción por las jovencitas tuvo ribetes de pedofilia.
Por lo que pude saber, no me cabe la menor duda de que Pu-Yi
era bisexual y de que en su relación con las mujeres –como él mismo admitió-
había algo de sadismo. Pudiera ser que la alienación de su primera esposa y el
abandono de su “primera concubina” tenga bastante que ver con su anormal comportamiento.
Sin embargo, todo esto se deduce únicamente de los diarios de
los partidarios de Pu-Yi y de su propia autobiografía, muy podada. Hubo muchas
ocasiones en que, al instar a íntimos de la época –personas en otros aspectos
muy solícitos e incluso locuaces- a que me dijeran más cosas, tuve que maldecir
para mis adentros su gran discreción, aunque en cierto modo lo comprendía.
Quizá algunos de ellos fueran en su juventud –y en contra de su voluntad-
pareja erótica ocasional de Pu-Yi, pero la reserva del carácter chino es tal,
que sabía que resultaba inútil esperar que me lo confesaran.
Puede que los puristas juzguen excesivamente deductiva mi
interpretación de la conducta adulta de Pu-Yi, insuficientemente corroborada
con pruebas, pero debo decir que he intentado relatar su historia con la mayor
veracidad y exactitud posibles. No me cabe la menor duda de que Pu-Yi, al
cobrar consciencia del grave error cometido al compartir su destino con los
japoneses a partir de 1931, experimentó un estado depresivo cada vez más
profundo. Una de las formas que su patología adoptó fue el esporádico abuso
sádico de adolescentes de ambos sexos, desamparados y llorosos, que durante
varios años fueron virtualmente prisioneros suyos en el Palacio de las Tasas de
la Sal, en Changchun, la capital de Manchukuo.
No obstante, aquel emperador títere, de movimientos tan
bruscos y torpes como una marioneta de carne y hueso, fue no sólo capaz de
actos de bondad, sino igualmente de auténtica dignidad e incluso de valor
moral, como lo demuestra su actitud para con el amante de su primera esposa.
Consciente en todo momento de su absurda condición, hubo ocasiones en que
mostró un auténtico distanciamiento de observador, contemplando sus propias
torpezas sin atisbo alguno de complacencia.
Alegaba, cómo no, que a una edad en la que los niños
dependen primordialmente del entorno superprotector de la familia y juegan a
ser soldados, él se vio catapultado al trono, tratado como un dios viviente y
privado de todo auténtico afecto. Sólo en la cárcel, en su condición de
recluso, comenzaría a comportarse como un ser humano normal; pero hasta
entonces sus relaciones con los que le rodeaban –posiblemente con excepción de
su preceptor, Reginald Johnston- se habían desarrollado en un plano totalmente
artificial. Pero incluso Johnston idealizaba a su pupilo, y este erudito,
escocés por antonomasia, era demasiado convencional y excesivamente
impresionable por la real condición de Pu-Yi para haberle podido servir de
consejero en su vida privada emocional. Como en otras familias reales, se dio
pábulo a la ficción de que entre el emperador y la emperatriz reinaba una
perfecta armonía, y el propio Johnston, pese a toda evidencia, contribuyó a ese
mito.
Por todo ello, no puede trazarse un retrato de Pu-Yi
fielmente tridimensional, y como ninguno de los escasos ancianos supervivientes
de la corte del emperador está dispuesto a explayarse sin tapujos, es obligado
que persistan ciertas sombras, en particular en lo relativo a la vida privada
de su amo.
El inconveniente permitía una escapatoria, y ésta era
“ficcionalizar” la historia de Pu-Yi describiendo acontecimientos imaginarios
pero verosímiles, como si el autor fuese una insignificante mosca en la pared.
Esta técnica siempre me ha irritado en los demás –por lograda que esté no deja
de ser un subterfugio- y supe guardarme de la tentación.
Los acontecimientos vividos y protagonizados por Pu-Yi no
necesitaban artificio, ni los extraordinarios altibajos de su epopeya
tragicómica requerían adornos. Nuestro personaje es alguien que comenzó su vida
como un dios-rey medieval, sometido a un ritual cortesano prácticamente
inalterado a lo largo de veinte siglos; vivió varias guerras y revoluciones,
tanto sociales como industriales, asistió a la transformación de su país en un
estado moderno totalitario e incluso a su ingreso en el reducido y selecto
grupo de las grandes potencias nucleares.
Hacia el final de su vida, Pu-Yi debió sin duda mirar en
retrospectiva con atónita incredulidad. Debió de ser como si una misma persona
hubiese abarcado en el transcurso de su vida los cambios que tuvieron lugar en
el plazo de tiempo comprendido entre el reinado de Luis XIV y la Francia de De
Gaulle, o entre la Inglaterra de los Tudor y la de Margaret Thatcher.
Cuesta creer que sea un personaje de nuestro siglo y que
haya muerto, a los sesenta y dos años, hace tan sólo una década.
EDWARD BEHR
Traducción Francisco
Martín
Editorial Planeta,
Barcelona, 1987
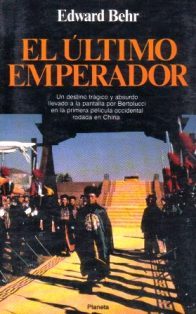
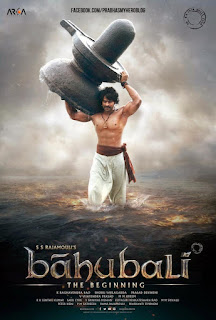


Comentarios